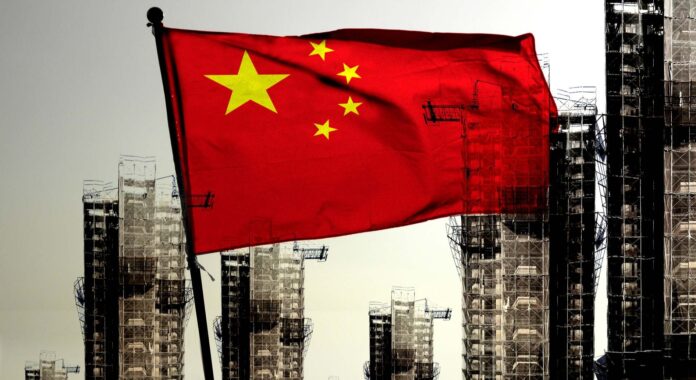Pos, ¿qué creen? Por años, la diplomacia estadounidense ha operado bajo el principio del garrote envuelto en discursos sobre libertad y democracia. Pero con Donald Trump, el garrote dejó de estar disimulado: el expresidente republicano impuso guerras comerciales sin pudor, sobre todo contra China, convirtiendo los aranceles en su principal arma de intimidación global. Ahora, como bien advirtió el presidente Xi Jinping durante el cuarto Foro Ministerial China-CELAC, ese «bullying y hegemonismo sólo llevan al autoaislamiento».
Y es que, mientras Trump alardea de mano dura y vuelve al ruedo electoral con las mismas amenazas proteccionistas, Estados Unidos comienza a cosechar los frutos amargos de su arrogancia: pérdida de liderazgo, fragmentación comercial y, cada vez más, una América Latina que gira su mirada hacia Oriente.
Resulta y resalta que Xi Jinping no necesitó nombrar a Trump para aludirlo. Al invitar a América Latina y el Caribe a estrechar lazos de cooperación y libre comercio, el líder chino lanzó un mensaje inequívoco: en un mundo enfrentado por bloques y disputas geopolíticas, la sensatez reside en el multilateralismo, no en las tarifas punitivas ni en el chantaje económico. China, la segunda economía más grande del planeta, apuesta por la apertura, mientras que Trump encarna la nostalgia de un imperio en decadencia que pretende someter a sus socios a través de sanciones, amenazas y barreras.
No es casual que en Pekín se diera cita lo mejor del progresismo latinoamericano: Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro. Líderes que, lejos de entrar en la lógica de sumisión al norte, han entendido que el desarrollo exige autonomía y relaciones más equilibradas. Lula lo dijo sin rodeos: las relaciones con China nunca habían sido tan necesarias. Y no se quedó en los discursos. Firmó junto a Xi veinte acuerdos que van desde la agricultura hasta la energía nuclear sostenible. Todo en nombre del comercio libre, del respeto mutuo y de un nuevo orden multipolar en ciernes.
Mientras tanto, ¿qué ofrece Washington? La inercia de la coerción. La promesa de volver a levantar muros, imponer aranceles y castigar a quien no se pliegue a su doctrina de supremacía. La política exterior de Trump —y de buena parte del aparato republicano— está atrapada en una visión de guerra fría que ya no funciona en un mundo interdependiente. Las economías emergentes, como Brasil o México, ya no están dispuestas a ser rehenes del capricho estadounidense. Y el mensaje que lanza China, con su millonario fondo de desarrollo y su megaplataforma de inversiones, no puede ser más claro: la cooperación sin condiciones es más rentable que la sumisión arancelaria.
Pos el autoaislamiento estadounidense no es solo económico; es simbólico. Cuando Trump desata sus berrinches comerciales, no solo encarece las cadenas de suministro globales o provoca inflación en casa: también erosiona la credibilidad internacional de su país. ¿Quién querría invertir o firmar un tratado con un gobierno que mañana puede dinamitarlo por cálculo electoral? En contraste, la constancia diplomática de Pekín resulta mucho más predecible, aunque ideológicamente se le acuse de autoritarismo.
En este nuevo escenario, América Latina tiene una oportunidad histórica para diversificar sus alianzas. No se trata de cambiar de amo —nadie quiere depender ciegamente de China—, sino de romper el monólogo norteamericano y hablar con el mundo en plural. Trump, con sus políticas de «America First», está dejando a Estados Unidos último en la fila. Porque mientras arremete contra sus antiguos socios comerciales, China les extiende la mano y les ofrece caminos alternativos al chantaje. Y eso, guste o no en Washington, marca el principio de un nuevo mapa geopolítico.
Así, el bullying arancelario no sólo fracasa, se convierte en el mayor error estratégico de una potencia que, por negarse a adaptarse, empieza a quedarse sola. Y como toda historia de matón que se cree invencible, su final no será una victoria, sino una larga lección de humildad.
Por eso somos los rompenueces.