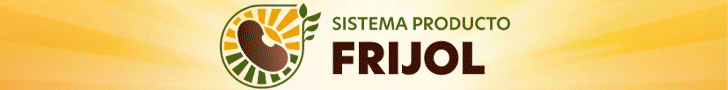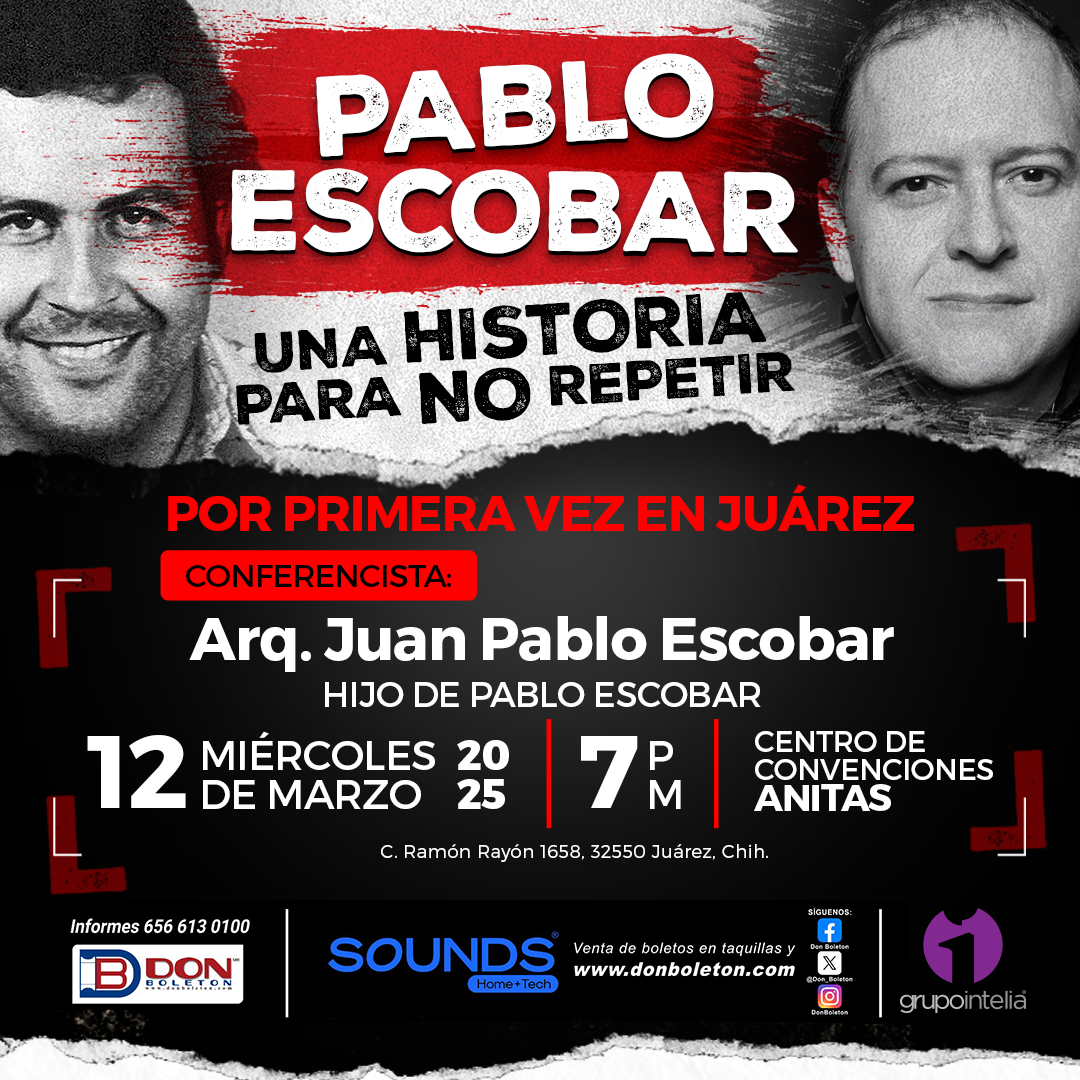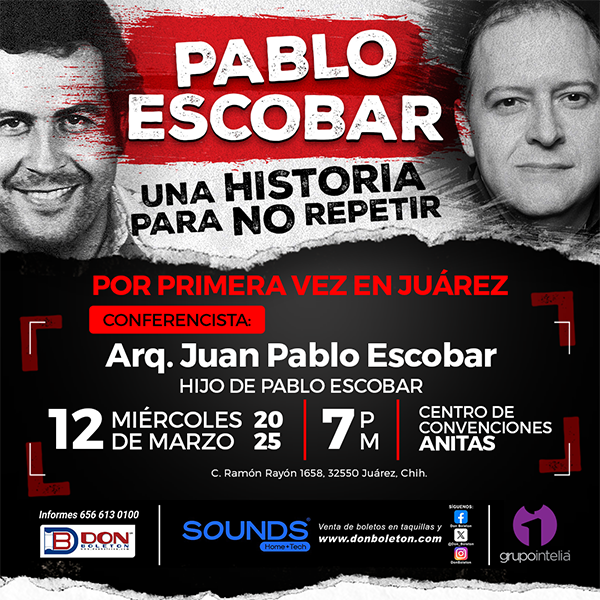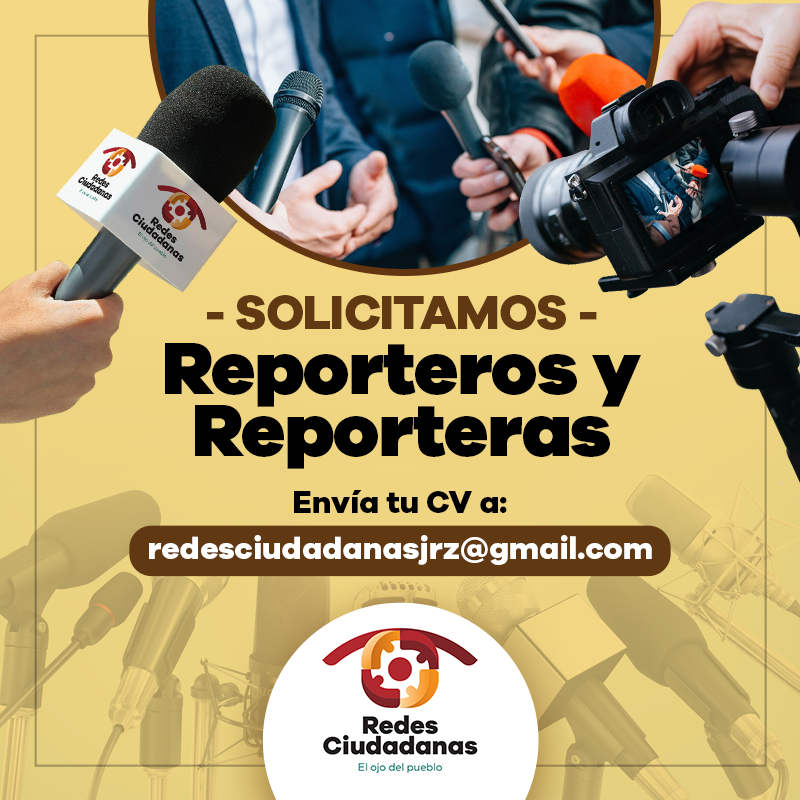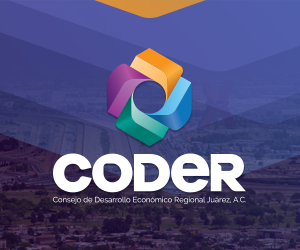Pos, ¿qué creen? En México, las desapariciones forzadas no solo son una tragedia humana: son también una herida abierta que sangra sin descanso. Desde la década de 1980, cuando el crimen organizado comenzó a permear todos los niveles de la vida pública, las cifras de personas desaparecidas han crecido hasta volverse inabarcables. Y, lo más alarmante, es que nadie sabe cuántas son. No hay una cifra confiable. No hay verdad oficial. Solo hay familias que buscan.
Y es que la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, lo ha reconocido: en este país no existe un número real de personas desaparecidas. El registro es caótico, inconsistente y, en muchos casos, abandonado. Hay denuncias que nunca se investigan, registros que no se actualizan cuando alguien aparece, y muchas más personas que jamás se atreven a levantar una denuncia por miedo o desconfianza.
Este drama no es nuevo. Lo que sí es nuevo, y pos muy urgente, es que el Estado por fin empiece a escuchar a quienes han hecho el trabajo que a las instituciones les corresponde: los colectivos de familiares buscadores. Son ellos quienes han caminado el desierto con palas, quienes han convertido el dolor en fuerza organizativa, quienes han logrado que el tema de las desapariciones no se entierre también en el olvido institucional.
Hoy existen 145 colectivos registrados, y solo este lunes, la titular de la Segob se reunirá con 26 de ellos, todos de Jalisco, uno de los estados más golpeados por esta crisis. ¿Qué buscan estas mesas de trabajo? Escuchar, construir propuestas, corregir errores y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana en un sistema que ha fallado.
Y es que, mientras el crimen organizado ha perfeccionado sus mecanismos de desaparición, las autoridades han actuado —en el mejor de los casos— con lentitud y negligencia. En el peor, con complicidad. Las denuncias de desapariciones generalizadas o sistemáticas ya han llamado la atención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha anunciado que solicitará información al Estado mexicano. Ante esto, el gobierno ha reaccionado a la defensiva, negando categóricamente cualquier participación oficial. Pero el problema va más allá de negar o aceptar culpas: se trata de actuar.
Porque en México, desaparece la gente… pero también desaparecen las carpetas de investigación. Se pierden los expedientes, los datos biométricos no están unificados, los bancos de ADN son una promesa sin cumplir y los registros se llenan de nombres sin seguimiento. No hay coordinación real entre estados, ni obligatoriedad para que los gobiernos locales proporcionen información. Por eso se necesita una legislación más firme, con sanciones para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones. Porque cada nombre olvidado, es una vida que se borra.
Hoy, el gobierno federal propone crear un registro nacional unificado y un sistema de identificación para todas las personas desaparecidas. Es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de voluntad política, recursos y un cambio profundo en la forma en que se entiende esta crisis.
No se trata de estadísticas, sino de rostros. De madres que ya no duermen, de hijos que dejaron un lugar vacío en la mesa, de historias que se detienen de golpe. Enfrentar este problema con seriedad implica más que mesas de trabajo: requiere empatía, compromiso y justicia. Como bien dijo la secretaria Rodríguez Velázquez, “yo dejaría de ser madre si no sintiera el dolor de las víctimas”. Ojalá ese dolor llegue también a todas las instancias de gobierno que siguen sin ver, sin oír y, lo peor, sin actuar.
La desaparición de una persona no solo destruye una familia. Desgarra a una nación. Y mientras no haya verdad, justicia ni reparación, México seguirá siendo un país donde se desaparece… hasta la esperanza.